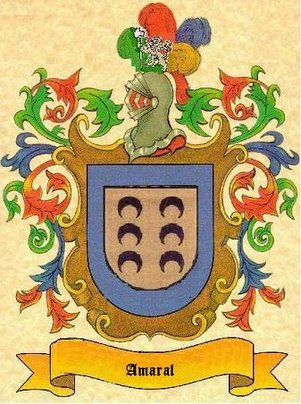el francés, el inglés, el pachuco y también el alemán"
Con fecha del 31 de diciembre de 1942, el semanario Jueves de Excélsior, con portada ilustrada por "El Chango" García Cabral, publicó un artículo titulado "Los Pachucos", firmado por Jorge Mendoza Carrasco. El texto se completaba con dos fotografías; una de ellas mostraba a un joven ataviado a la usanza zoot suit: estrafalarios y amplísimos pantalones que empiezan a la altura del pecho, gruesos tirantes, una larga cadena de reloj de bolsillo atada al pantalón, un ridículo corbatón al igual que su sombrero de ala ancha con pluma de pavorreal...
"Esta foto dará a ustedes más o menos una idea de lo que son los 'pachucos', los 'tarzanes', que constituyen la pesadilla de la colonia mexicana de Los Angeles, California", apuntaba al pie de grabado.
Una indumentaria extrema y agresiva, al igual que su lenguaje y repudio al racismo estadounidense por parte de jovenes cuyas raíces se encontraban del lado mexicano. A su vez encaraban una relación de amor-odio con una urbe cosmopolita de habla inglesa, cuyo léxico empezaba a influir no sólo en las zonas fronterízas, sino en el centro de nuestro país.
El pochismo en expansión
En 1942 el pochismo se encontraba en plena expansión, justo un año antes de la llegada de Tin Tan a la ciudad de México para contagiar a la metrópoli con su extravagante estilo. Las calles de las poblaciónes fronterizas, del centro del país y de la propia capital se veían rebosantes de rótulos en inglés o de influencia estadounidense.
A principios de los años 40 una fonda de Bucareli ostentaba el nombre de Nacho's, los periódicos anunciaban centros nocturnos como el Waikikí. El hotel Diana cambiaba su nombre por el de Waldorf, y su propietario instalaba ahí un club nocturno: el Cocoanut Grove, como el afamado cabaret de Hollywood. El good bye sustituyó al 'adiós', el camión se convirtió en troca -de truck-, y aparecieron expresiónes como claxon, en lugar de bocina; 'carro' -de car o automovil-, y el cotidiano 'oquey' de O.K.. Por supuesto, intelectuales y defensores de la lengua española ponían el grito in the sky. Perdón, en el cielo.
Primero fue el cine como eficaz medio propagandístico; después el turismo que se intensificó a consecuencia de la guerra. A su vez, la radio con sus canciónes en iglés, así como la doble cultura del chicano mexico-estadounidense, contribuyeron en buena medida al impacto de la cultura de Estados Unidos en el país y a ese giro de modernidad que traía consigo una figura como Germán Valdés.
Él supo explotar con su inteligencia no sólo esa situación, sino la rebeldía del pachuco extraído de ambientes populares y colocado en el centro mismo de metrópolis conservadoras.
Afirmando la identidad perdida.
Mendoza Carrasco escribía en su artículo antes citado: "¡Ahí vienen los pachucos!... Iba yo caminando hacia el final de Main Street, en Los Angeles, California, cuando escuché por primera vez la extraña palabrita: 'Pachucos'... Allí vienen los pachucos... Pero, ¿quiénes eran los pachucos?, ¿qué hacían y por qué la gente se refería a ellos con visible desagrado?... La explicación la encontrará usted en las pocas palabras siguientes: los 'pachucos' son, en Los Angeles, lo que los 'tarzanes' en la capital mexicana (...)".
Más allá de su excentricidad, la explosión del pachuquismo a princípios de los años 40 era, ante todo, una manera de afirmar esa identidad perdida en la frontera y en generación de abuelos y padres mexicanos que añoraban el terruño, además de partirse en lomo en un país moderno y contradictorio.
Para estos "extraños y malévolo tipos... que no saben ya lo que es México y que, inclusive, han olvidado el idioma" -como también lo apunta el artículo de Mendoza Carrasco-, su deseo de llamar la atención no sólo obedecía a una barroca posición estética, sino ética y social, de jóvenes rebeldes y otros más que cruzaban líneas estratégicas como El Paso, Texas, rumbo a Juárez.
Por su parte, Octavio Paz, en su afamado 'Laberinto de la Soledad' describe con tino la cultura del pachuco: "Los pachucos son bandas de jóvenes, generalmente de orígen mexicano, que viven en las ciudades del sur y se singularizan tanto por su vestimenta como por la conducta y el lenguaje. Rebeldes instintivos, contra ellos se ha cebado más de una vez el racismo norteamericano. Pero los pachucos no reivindican su raza ni la nacionalidad de sus antepasados... El pachuco no quiere volver a su orígen mexicano; tampoco -al menos en apariencia- desea fundirse a la vida norteamericana. Todo en él es impulso que se niega a sí mismo, nudo de contradicciónes, enigma. Y el primer enigma es su nombre mismo: pachuco, vocablo de incierta filiación, que dice nada y dice todo... Queramos o no, estos seres son mexicanos, uno de los extremos a que puede llegar el mexicano (...)"
Encarnación del Pachuquismo
Pachuco entre los batos más carnales, Germán Valdés 'Tin Tan' fue la encarnación misma del pachuquismo retomando no sólo la esencia misma de esos jóvenes desarraigados que reinventaban el lenguaje, adelantándose de manera inconciente a lo que hoy conocemos como "spanglish" y su vestimenta prototípica: el zoot suiter.
A su vez manifestaban una voluntad de modernismo cosmopolita del pachuco y su enconada rebeldía contra la opresión y la injusticia, pero a través de un irónico humor que Valdés supo introducir en sus situaciónes cómicas desde sus inicios en la radio en Ciudad Juárez, su paso por la carpa y el cabaret, así como su llegada al cine. Entre ellos había ácidos comentarios contra la devaluación, la corrupción, el cierre de cabarets o la explotación del indígena. A fines de los años 30, el comediante se topó con ese curioso síntoma de rebeldía: vestimentas estrafalarias y excesivas que se oponían a los ideales de sencillez y ahorro rooseveltianos. Cabello largo y peinado con abundante goma, zapatos bicolor, amplios sacos y pantalones con valencianas, a su vez, un gusto especial por el swing y el boogie-woogie que se ponía de moda.
El personaje asistía fascinado a la gestación de una moda que él exportaría e impondría en breve en la capital del país. El Topillo Tapas conocía bien la zona del Valle de San Gabriel y algunas de sus poblaciónes a princípios de los años 40. Principalmente en las inmediaciónes de Medina Court, Germán Valdés estudió a esos jóvenes renegados, incluso habló con ellos; se adaptó con entusiasmo a su estilo y lenguaje que conocía, además de saborear como propio en una ciudad construida a partir de violentas usurpaciónes de terrenos, sobre todo un visceral resentimiento racial y cultural.
En 1944, por ejemplo, la compañía Films de México realizó una serie de cortos musicales a color, dirigidos por Agustín P. Delgado, quien en breve se convertiría en el cineasta de cabecera de Cantinflas. Las coreografías y vestuario eran del 'panzón' Sergio Orta, y la música de Eliseo Grenet. Para entonces la influencia de Germán Valdés y su estilo pachuco eran evidentes en estos cortos.
En efecto, la figura del cómico en su papel de Tin Tan se convirtió en la imágen del pachuco por exelencia, a pesar de los ataques y críticas directas o subliminales como aquella frase que Cantinflas escribe afuera de su peluquería en Si yo fuera diputado (1951): "Para pachucos no hay servisio (sic) porque me caen gordos."
México, D.F. Miercoles 30 de Julio de 2008