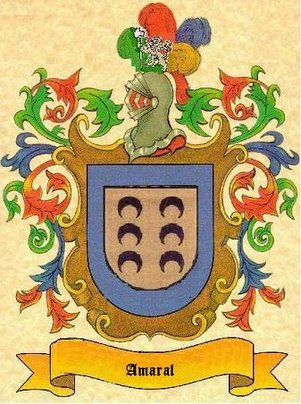Esta semana murió Johnny Laboriel, uno de los iconos del rock and roll
hecho en México durante la década de los 60, pero ¿qué tanto le debe el rock
mexicano a Johnny Laboriel?, sobre todo si ponemos en la balanza que el pasado
11 de septiembre se cumplieron 42 años del Festival de Avándaro.
Esta semana murió Johnny Laboriel, uno de los iconos del rock and roll
hecho en México durante la década de los 60, pero ¿qué tanto le debe el rock
mexicano a Johnny Laboriel?, sobre todo si ponemos en la balanza que el pasado
11 de septiembre se cumplieron 42 años del Festival de Avándaro.
La generación de cantantes a la que pertenecía Laboriel representó la
preconfiguración de una juventud que mientras en Estados Unidos despertaba del american dream, en México se mantenía
aún muy sujeta a los valores de la clase adulta: estudiar o aprender algún
oficio, llegar virgen al matrimonio (sobre todo en el caso de las mujeres) y
casarse para tener los hijos que el país necesitaba. Si bien es cierto que ese
despertar se gestó de aquel lado del Río Bravo, en México se dio de distinta
manera. Mientras en Estados Unidos aparecieron cantantes y actores como Chuck
Berry, Bill Halley, Elvis Presley o James Dean, que representaban esa noción de
rebeldía frente a la acartonada moral de la posguerra, en México, sus similares
no fueron más que símiles para quienes adaptaban las canciones originales del
inglés al español, resultando que, por ejemplo, César Costa fuera el Paul Anka
nopalero.
A partir de esa década empezaría la accidentada historia del rock hecho
en México. En Estados Unidos, los padres fundadores de la nación rocanrolera
realmente cimbraron las estructuras morales de la sociedad, pues fueron
estandarte de la rebeldía que se traducía en pandillas de delincuentes
juveniles, pero también artistas que querían hacer su propia música tomando
elementos de la balada irlandesa y el blues, de ahí el virtuosismo de Chuck
Berry o la negra voz de Elvis Presley. En México, aunque hubo grupos de buena
calidad como Los Teen Tops, Los Rebeldes del Rock, Los Locos del Ritmo o Los
Hooligans, más temprano que tarde fueron cooptados por los escasos medios de
comunicación como la XEW o el Telesistema Mexicano, que los pusieron
al aire y los contrataron para películas bajo la consigna de todos derechitos,
letras inocentes y a pasarla bien. Esto se debió a que las añoranzas
cinematográficas campiranas ya estaban en decadencia, pues el sector urbano
juvenil no se sentía tan atraído por revivir lo que se vivía allá en el rancho
grande; querían algo con lo cual sentirse identificados, algo que sintieran
propio aunque sólo fuera superficialmente.
 Años después todo se volvió a gogó, había programas de televisión y
películas que usaban el término para dar a entender que estaban en onda, que eran
muy acá. Pero por fortuna, a la par de las grandes figuras de cine, radio y
televisión como César Costa, Angélica María o Enrique Guzmán, había músicos que
desde lo más underground de la época
venían haciendo música más propia, y un ejemplo de ello es Javier Bátiz, quien
llegó desde Tijuana parta dar un toque de virtuosismo al incipiente rock hecho
en México.
Años después todo se volvió a gogó, había programas de televisión y
películas que usaban el término para dar a entender que estaban en onda, que eran
muy acá. Pero por fortuna, a la par de las grandes figuras de cine, radio y
televisión como César Costa, Angélica María o Enrique Guzmán, había músicos que
desde lo más underground de la época
venían haciendo música más propia, y un ejemplo de ello es Javier Bátiz, quien
llegó desde Tijuana parta dar un toque de virtuosismo al incipiente rock hecho
en México.
Ya para 1971, con un país convulsionado por lo sucedido en Tlatelolco o
el Halconazo, se organizó el festival
más importante en la historia del rock en nuestro país: El Festival de Rock y
Ruedas de Avándaro. Este Festival, pensado originalmente para celebrar la
apertura de un fraccionamiento en Valle de Bravo, se concibió como un día de
conciertos el 11 de septiembre, para culminar el 12 con una carrera. Se lanzó
la convocatoria, los boletos se vendieron en 25 pesos y lo que estaba
contemplado para algunos miles de espectadores se convirtió en una
concentración de más de 200 mil almas que vivieron el festival en paz y
armonía.
 Es destacar que en Avándaro estuvo lo mejor del rock en México, bandas
que venían haciendo música más original, que no propia: Los Dug Dug’s, El
Epílogo, La División del Norte, Tequila, Peace & Love, El Ritual, Los Yaki,
Bandido, Tinta Blanca, El Amor y Three Souls in My Mind.
Es destacar que en Avándaro estuvo lo mejor del rock en México, bandas
que venían haciendo música más original, que no propia: Los Dug Dug’s, El
Epílogo, La División del Norte, Tequila, Peace & Love, El Ritual, Los Yaki,
Bandido, Tinta Blanca, El Amor y Three Souls in My Mind.
Este rock ya no representaba una rebeldía a gogó ni hablaba de la
colección de suéteres de “Eddie Eddie”, se trataba más bien de un movimiento
más politizado -con el Che Guevara
como estandarte-, más crítico hacia la sociedad y hacia el gobierno, pues el 2 de
octubre de 1968 aún sangraba en estos jóvenes que buscaban ampliar el horizonte
mediante otras lecturas, otra música y otra forma de ver la realidad.
Lo que Avándaro significó no ha vuelto a repetirse ni siquiera con el
Festival Vive Latino, quizá porque el contexto de aquella época resulta
impensable para las nuevas generaciones, acostumbradas a acceder a cuanta
música nos gusta y de las maneras más sencillas, pues en la actualidad basta un
clic para descargar el disco que nos interesa. Avándaro significó el grito de
una generación, grito que fue sofocado durante casi 20 años por el gobierno, Televisa y las radiodifusoras, que
siempre han sabido lo peligrosa que puede ser una masa juvenil.
Por lo que apenas esbocé, se infiere que el rock en México se divide en
dos: antes y después de Avándaro. Pero desde sus inicios y hasta hace apenas
unos lustros, no se puede hablar de rock mexicano pues no había tal, había
bandas de rock, canciones de rock y ya. Por un lado, la generación a gogó de
Johnny Laboriel sólo adaptó canciones ya hechas en Estados Unidos y las cantó
para una pléyade de quinceañeras que necesitaban ídolos urbanos; por el otro,
la generación Avándaro, aunque hizo muy buena música, no era algo propio, era
rock en inglés, muy psicodélico y no tan alejado de lo que ya se hacía en San
Francisco, California.
 Creo que quizá fue hasta finales de los 80 y principios de los 90, con
la aparición de bandas como Caifanes, La Maldita Vecindad, Café Tacuba o
Botellita de Jerez, que se pudo hablar de un rock mexicano, un rock nacional,
pues ante la importación mediática de bandas argentinas, españolas y chilenas
en lo que Televisa dio en llamar
“rock en tu idioma”, esos grupos plantearon una identidad nacional para el
rock. Sí, ser bien oscuros como The Cure pero bailar “La negra Tomasa”; sí,
quizá muy conceptuales pero al cantar “La ingrata” o “Me enamoré de una chica
banda”, brincas porque brincas, y ni qué decir de toda la mexicanidad vertida
en “El guacarock de La Malinche” o “El Charro Canroll”.
Creo que quizá fue hasta finales de los 80 y principios de los 90, con
la aparición de bandas como Caifanes, La Maldita Vecindad, Café Tacuba o
Botellita de Jerez, que se pudo hablar de un rock mexicano, un rock nacional,
pues ante la importación mediática de bandas argentinas, españolas y chilenas
en lo que Televisa dio en llamar
“rock en tu idioma”, esos grupos plantearon una identidad nacional para el
rock. Sí, ser bien oscuros como The Cure pero bailar “La negra Tomasa”; sí,
quizá muy conceptuales pero al cantar “La ingrata” o “Me enamoré de una chica
banda”, brincas porque brincas, y ni qué decir de toda la mexicanidad vertida
en “El guacarock de La Malinche” o “El Charro Canroll”.
Por lo anterior, sí, es lamentable el fallecimiento de Johnny Laboriel
y el rock and roll hecho en México está en deuda eterna, pero el rock mexicano
como tal no pierde nada, pues es demasiado joven para deberle algo; en todo
caso, pongámonos nostálgicos y cantemos una de mis favoritas, “La hiedra
venenosa”.