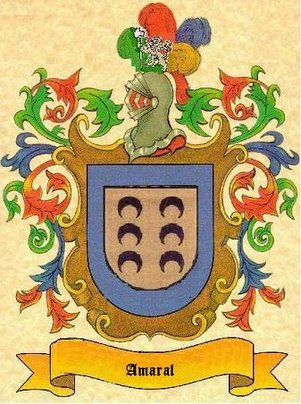Un ente femenino, al saberse observado con atracción o gusto, de inmediato puede tener una de dos posibles reacciones: la primera, reafirmar su entidad femenina hasta convertirla en identidad y ser la más mujer de las mujeres no importando si el susodicho ente tiene quince o sesenta años de edad. De esta reacción derivan otras subreacciones: la coquetería, la altivez, la fatalle sensualidad, la lúbrica concupiscencia (que llega a respirarse diez metros a la redonda), la risueña inocencia siempre susceptible y deseosa de ser pervertida, o bien, la extr ema auto confianza que pone a la indiferencia como factor de tentación para los valientes y temerarios que decidan pasar al siguiente nivel: un “casual” pero tendencioso intercambio de palabras que encubre toda una variedad de pensamientos impuros.
ema auto confianza que pone a la indiferencia como factor de tentación para los valientes y temerarios que decidan pasar al siguiente nivel: un “casual” pero tendencioso intercambio de palabras que encubre toda una variedad de pensamientos impuros.
La segunda posible reacción es la inseguridad, el saberse vulnerable y desprotegida. De esta sensación pueden derivarse diversos comportamientos: la negación de que casi cualquier mujer puede ser objeto de deseo, la irritación por ser asumida como algo bello (y digo “algo” en el sentido antifeminista de la cosificación), la recalcitrante torpeza oral, mental o locomotriz que es capaz de desvanecer el encanto de cualquier persona; y por último, hasta donde puede verse, el alarde de otras cualidades: el ancho y longitud de la lengua, la flexibilidad del seño, el amplio conocimiento de señas obscenas y un bastísimo acervo de palabras altisonantes y ofensivas.
El tipo de reacciones enunciadas en el párrafo anterior, por lo regular tiene su base en dos características principales: un alarmante déficit de autoestima y seguridad, o la plena conciencia del mal aspecto físico y no agraciadas facciones.
o la plena conciencia del mal aspecto físico y no agraciadas facciones.
Por último, cabe señalar que con las mujeres las reglas de oro no existen así que siempre es probable una tercera y paradójica reacción: la total ausencia de reacción como “producto” de no percatarse de que está siendo observada. Es cuando más vale ser audaz y arrojado e ir directamente a la boca del lobo.