Hace cincuenta años nadie necesitaba ir por la calle con audífonos en los oídos, quizá porque nadie sospechaba que décadas después tal cosa sería posible. Sin caer en el cliché de que todo tiempo pasado fue mejor, sí es evidente y hasta un lugar común el hecho de que la vida actual es más ajetreada debido a la explosión demográfica en las ciudades. Mayor población significa ciudades más grandes con distancias más largas a recorrer, lo cual conlleva a un mayor hastío al transitar por el medio de transporte que sea.
 Mientras en las comunidades rurales y en los pueblos pequeños la gente se conoce (y eso no siempre es bueno), en las ciudades pasa lo contrario: multitudes de desconocidos que muchas veces no hablan ni con su vecino (y eso no siempre es malo). Todo lo anterior viene a desembocar en un estado de aislamiento colectivo en el que, en muchos casos, las relaciones interpersonales se reducen a un escaso círculo de amigos, los parientes más cercanos y la pareja (si es que se tiene tiempo para tener una). Este aislamiento es la principal causa de que en las sociedades urbanas la dependencia hacia los afiches tecnológicos sea mayor.
Mientras en las comunidades rurales y en los pueblos pequeños la gente se conoce (y eso no siempre es bueno), en las ciudades pasa lo contrario: multitudes de desconocidos que muchas veces no hablan ni con su vecino (y eso no siempre es malo). Todo lo anterior viene a desembocar en un estado de aislamiento colectivo en el que, en muchos casos, las relaciones interpersonales se reducen a un escaso círculo de amigos, los parientes más cercanos y la pareja (si es que se tiene tiempo para tener una). Este aislamiento es la principal causa de que en las sociedades urbanas la dependencia hacia los afiches tecnológicos sea mayor.
Hace años escuché una nota curiosa en un programa de esos que hablan de lo insólito y absurdo: una pareja alemana llegó al extremo de estar en la misma habitación y comunicarse sólo por mensajes en el celular; no eran sordomudos ni tenían problema de salud alguno, sólo se hicieron adictos al celular. Otro ejemplo de la computarización de la vida cotidiana es el de un restaurante europeo en el que los comensales llegan a la mesa y en un monitor táctil seleccionan lo que ordenarán para en una especie de cajero electrónico depositar el importe por el consumo; al final, la comida baja y los trastes sucios son retirados por un complejo sistema de rieles que comunica a las mesas con la cocina. Una de dos: o la comida es demasiado buena como para no tener que reclamar al mesero o es tan mala que el personal prefiere no dar la cara al cliente.
mensajes en el celular; no eran sordomudos ni tenían problema de salud alguno, sólo se hicieron adictos al celular. Otro ejemplo de la computarización de la vida cotidiana es el de un restaurante europeo en el que los comensales llegan a la mesa y en un monitor táctil seleccionan lo que ordenarán para en una especie de cajero electrónico depositar el importe por el consumo; al final, la comida baja y los trastes sucios son retirados por un complejo sistema de rieles que comunica a las mesas con la cocina. Una de dos: o la comida es demasiado buena como para no tener que reclamar al mesero o es tan mala que el personal prefiere no dar la cara al cliente.
Blogs, Myspaces, el Messenger abierto todo el día o hasta altas horas de la madrugada, personas que podemos pasar hasta ocho horas navegando en Internet o jugando, comunidades de cibernautas que nunca llegan a conocerse personalmente aún cuando vivan en la misma ciudad, celulares a los que nada más les falta la función de poder calentar un café con sólo sumergir el aparatado en la taza, aparatos reproductores de música de cada vez mayor capacidad y menor tamaño, alimentos que sólo son comestibles con el previo paso por el horno de microondas. Casos y ejemplos de nuestra dependencia hacia la tecnología hay demasiados. ¿Qué sigue? ¿La desaparición del papel moneda, niños tamagochi, eugenesia, esposas robot (existen la plastic dolls pero no cuentan)? Quizá sean preguntas tontas pero que no puedo dejar de hacerme mientras intento desenredar la maraña en la que suelen convertirse los audífonos de mi celular en el que, por cierto, traigo mis novecientas canciones favoritas (algunas de las cuales ni siquiera he escuchado).
cibernautas que nunca llegan a conocerse personalmente aún cuando vivan en la misma ciudad, celulares a los que nada más les falta la función de poder calentar un café con sólo sumergir el aparatado en la taza, aparatos reproductores de música de cada vez mayor capacidad y menor tamaño, alimentos que sólo son comestibles con el previo paso por el horno de microondas. Casos y ejemplos de nuestra dependencia hacia la tecnología hay demasiados. ¿Qué sigue? ¿La desaparición del papel moneda, niños tamagochi, eugenesia, esposas robot (existen la plastic dolls pero no cuentan)? Quizá sean preguntas tontas pero que no puedo dejar de hacerme mientras intento desenredar la maraña en la que suelen convertirse los audífonos de mi celular en el que, por cierto, traigo mis novecientas canciones favoritas (algunas de las cuales ni siquiera he escuchado).
 Mientras en las comunidades rurales y en los pueblos pequeños la gente se conoce (y eso no siempre es bueno), en las ciudades pasa lo contrario: multitudes de desconocidos que muchas veces no hablan ni con su vecino (y eso no siempre es malo). Todo lo anterior viene a desembocar en un estado de aislamiento colectivo en el que, en muchos casos, las relaciones interpersonales se reducen a un escaso círculo de amigos, los parientes más cercanos y la pareja (si es que se tiene tiempo para tener una). Este aislamiento es la principal causa de que en las sociedades urbanas la dependencia hacia los afiches tecnológicos sea mayor.
Mientras en las comunidades rurales y en los pueblos pequeños la gente se conoce (y eso no siempre es bueno), en las ciudades pasa lo contrario: multitudes de desconocidos que muchas veces no hablan ni con su vecino (y eso no siempre es malo). Todo lo anterior viene a desembocar en un estado de aislamiento colectivo en el que, en muchos casos, las relaciones interpersonales se reducen a un escaso círculo de amigos, los parientes más cercanos y la pareja (si es que se tiene tiempo para tener una). Este aislamiento es la principal causa de que en las sociedades urbanas la dependencia hacia los afiches tecnológicos sea mayor.Hace años escuché una nota curiosa en un programa de esos que hablan de lo insólito y absurdo: una pareja alemana llegó al extremo de estar en la misma habitación y comunicarse sólo por
 mensajes en el celular; no eran sordomudos ni tenían problema de salud alguno, sólo se hicieron adictos al celular. Otro ejemplo de la computarización de la vida cotidiana es el de un restaurante europeo en el que los comensales llegan a la mesa y en un monitor táctil seleccionan lo que ordenarán para en una especie de cajero electrónico depositar el importe por el consumo; al final, la comida baja y los trastes sucios son retirados por un complejo sistema de rieles que comunica a las mesas con la cocina. Una de dos: o la comida es demasiado buena como para no tener que reclamar al mesero o es tan mala que el personal prefiere no dar la cara al cliente.
mensajes en el celular; no eran sordomudos ni tenían problema de salud alguno, sólo se hicieron adictos al celular. Otro ejemplo de la computarización de la vida cotidiana es el de un restaurante europeo en el que los comensales llegan a la mesa y en un monitor táctil seleccionan lo que ordenarán para en una especie de cajero electrónico depositar el importe por el consumo; al final, la comida baja y los trastes sucios son retirados por un complejo sistema de rieles que comunica a las mesas con la cocina. Una de dos: o la comida es demasiado buena como para no tener que reclamar al mesero o es tan mala que el personal prefiere no dar la cara al cliente.Blogs, Myspaces, el Messenger abierto todo el día o hasta altas horas de la madrugada, personas que podemos pasar hasta ocho horas navegando en Internet o jugando, comunidades de
 cibernautas que nunca llegan a conocerse personalmente aún cuando vivan en la misma ciudad, celulares a los que nada más les falta la función de poder calentar un café con sólo sumergir el aparatado en la taza, aparatos reproductores de música de cada vez mayor capacidad y menor tamaño, alimentos que sólo son comestibles con el previo paso por el horno de microondas. Casos y ejemplos de nuestra dependencia hacia la tecnología hay demasiados. ¿Qué sigue? ¿La desaparición del papel moneda, niños tamagochi, eugenesia, esposas robot (existen la plastic dolls pero no cuentan)? Quizá sean preguntas tontas pero que no puedo dejar de hacerme mientras intento desenredar la maraña en la que suelen convertirse los audífonos de mi celular en el que, por cierto, traigo mis novecientas canciones favoritas (algunas de las cuales ni siquiera he escuchado).
cibernautas que nunca llegan a conocerse personalmente aún cuando vivan en la misma ciudad, celulares a los que nada más les falta la función de poder calentar un café con sólo sumergir el aparatado en la taza, aparatos reproductores de música de cada vez mayor capacidad y menor tamaño, alimentos que sólo son comestibles con el previo paso por el horno de microondas. Casos y ejemplos de nuestra dependencia hacia la tecnología hay demasiados. ¿Qué sigue? ¿La desaparición del papel moneda, niños tamagochi, eugenesia, esposas robot (existen la plastic dolls pero no cuentan)? Quizá sean preguntas tontas pero que no puedo dejar de hacerme mientras intento desenredar la maraña en la que suelen convertirse los audífonos de mi celular en el que, por cierto, traigo mis novecientas canciones favoritas (algunas de las cuales ni siquiera he escuchado). 
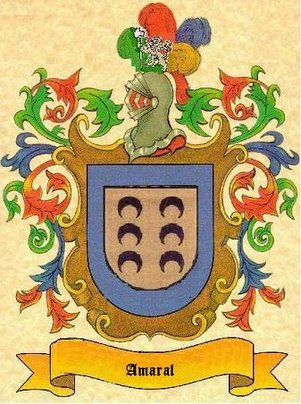
Muy buen post. Acabo de descubrir tu blog y aunque ahora mismo no tengo tiempo para profundizar (joder, ya son las 3 de la mañana!), lo haré en un futuro cercano.
ResponderBorrarUn saludo